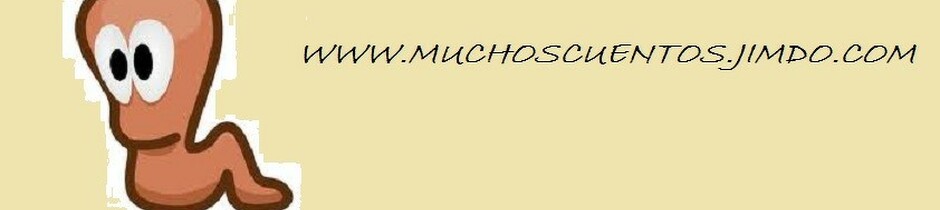LAS MIL Y UNA NOCHES

Mi padre, un mercader muy rico, al morir me dejó una gran fortuna que yo derroché en trajes caros, comidas y bebidas exquisitas. Un día, de este modo, me entontré con que todas mis riquezas se habían agotado.
Entonces decidí embarcarme en algún barco, correr algunas aventuras, y volver con lo necesario para pasar tranquilo el resto de mi vida. De este modo partí en una nave con otros mercaderes.
Un día en que navegábamos sin ver tierra desde hacía varias semanas, atracamos en una isla muy hermosa.
No hacía ni un minuto que estábamos allí cuando la isla empezó a temblar. Resultaba que el lugar en que nos encontrábamos era una enorme ballena que la arena había cubierto y sobre cuyo lomo habían crecido árboles.
Nosotros, al poner los pies sobre ella, la habíamos despertado.
Al darnos cuenta de esto, asustados corrimos hacia la nave. Algunos, yo entre ellos, no pudimos subir al barco. ¡Íbamos a ahogarnos sin remedio!
Pero la suerte quiso hacerme salir de aquel apuro poniendo a mi alcance un gran barreño de los que usábamos para lavar la ropa y sobre él navegué hasta llegar a una isla.
La isla estaba habitada y su rey me dió la bienvenida, hizo que le relatara mi aventura y me cubrió de regalos. Se estaba tan bien allí que me quedé durante algunos meses más.
Un día en que paseaba por el puerto, y ante mi sorpresa, vi anclado el navío en que había partido de Bagdad. Al acercarme comprobé que también el capitán era el mismo.
Lo saludé y éste, feliz de volver a verme, pues me creía muerto, me devolvió todas mis mercacías que se habían quedado en el barco y me prometió llevarme de vuelta a Bagdad.
Zarpamos con buen viento, por lo que pronto me encontré de nuevo en mi patria. Lleno de alegría abracé a mis amigos y les conté todas mis aventuras. Con las riquezas que el rey me había regalado y el dinero que gané vendiendo mis mercacías, compré una casa. Esta nueva vida me hizo olvidar los sufriemientos pasados y me decidí a vivir tranquilo hasta el fin de mis días.